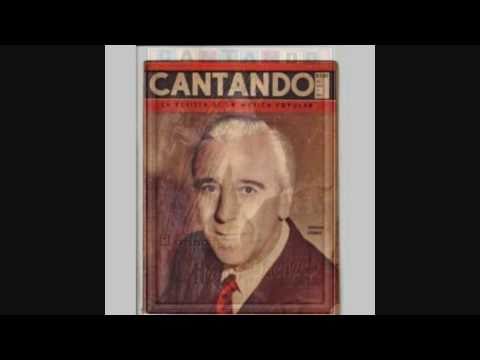Peter Murphy y David J en el Teatro Metropólitan
Émile Des Grottes
Freeze this frame. Now call down your dark and your cold and be damned.
Cormac McCarthy, The Road
Las ideas, como las flores, poseen características sensibles que las distinguen unas de otras: las hay profundas como una herida mortal; peligrosas, al punto de conducir a millares de vidas al patíbulo; incendiarias y rabiosas, de esas que hacen estallar en mil pedazos el entumecimiento de un ganado que, de buenas a primeras, aprende a decir “no”. Y hay ideas hermosas, ideas que invariablemente nos hacen sonreír y entrecerrar los ojos ante la tonalidad de su carne, ideas que, al seguir sus líneas con la palma se la mano, nos erizan la nuca con una descaga eléctrica. Paul Ricoeur cultivó una idea así, una idea según la cual los individuos somos tales en tanto nos narramos: de esta manera, si soy capaz de decir “yo” es porque puedo narrarte -y narrarme- una vida tejida de horas de ensueño y de aspiraciones quebradas; de gusto, regusto y tedio.
Contrario a las doctas opiniones de los sabihondos de asuntos literarios, las narraciones -o, por lo menos, aquéllas que encuentran su suelo en la memoria- carecen de linealidad: están salpicadas de túneles, pasadizos enmarañados que conducen de un instante a otro, de aquí a allá, en un caótico “devenir-loco” que un francés de uñas largas encontró en esa Alicia que crece y decrece, y que no sabe de lógicas porque la vida, al fin y al cabo, se sustrae a su formalización. Y he aquí la propiedad fundamental de los pasadizos: que son éstos y sólo éstos los que permiten que nuestra narración arranque; así, abandonando al mar de gente del cual soy una gota más, un aroma dulzón me hace recordarte y saborear ese primer encuentro, ocurrido hace tantos años; y un hilado de gotas musicales me abisma hasta el adolescente que fui: hoy, 11 de enero de 2019, con mis treinta y seis años colgándome del cuello, me despeño por el gran abismo que es Peter Murphy, quien se presenta en el Teatro Metropólitan.
La semana se hizo larga como gato adormilado y, tal vez por ello, he llegado temprano. Tras surcar las aguas subterráneas de la Ciudad de México, una vez traspuesta la entrada al teatro y surtido de cerveza, me acomodo en mi asiento. Frente a mí, el descomunal escenario del antaño Cine Metropólitan, con sus columnas y sus estatuas de gusto clásico; por el aire, rebotando en las paredes, la voz de Edith Piaf, que sabe a lupanar parisino y a alcohol trasnochado. A mi alrededor, los islotes negros comienzan a nutrirse hasta hacer de nosotros un vasto continente que charla y bebe.
Las luces se apagan y, sobre el escenario, aparece Descartes a Kant; nombre llamativo para una banda, sin duda, más aún para este profesor de filosofía que no logra empatar el racionalismo y su superación por medio de la filosofía trascendental, con cuanto sucede al frente: un grupo de gente muy joven que, a primera vista, me hace pensar en Switchblade Symphony pero que, después del primer rasgueo, me lanzan hacia algo bastante original, algo que fluctúa, en movimiento pendular, desde las guitarras salvajes del punk, hasta las melodías carnavalescas del dark cabaret. El recinto, como reloj de arena, comienza a vaciarse poco a poco. La respuesta del público es tímida, es cierto -aplausos quedos de la poca gente que está en el lugar-, pero no debe de ser fácil abrir un concierto de Peter Murphy: la multitud tiene puesta la mira en la mitad de Bauhaus, que hoy recordará los casi cuarenta años de su álbum debut.
¿Te acuerdas, X -donde quiera que ahora estés-, de ese concierto de Dimmu Borgir? Faltaban cinco días para que cumpliera diecinueve años. En aquel entonces, uno podía escuchar rock gótico y black metal sin que el Santo Oficio de las redes sociales se rompiera las ropas ante la mezcla de géneros -o, tal vez, lo hacía el papado del Chopo pero a nosotros nunca nos importó acercarnos a ellos. Cuando llegamos al entonces Salón 21, ya estábamos borrachos. La larga fila fue un suplicio pero, una vez adentro, esperamos con emoción a que las luces se apagaran. La banda telonera -no recuerdo su nombre o tal vez nunca lo supe- arrancó con gran potencia pero los silbidos y las imprecaciones los superaron; entonces, ocurrió lo inesperado; el vocalista dijo algo como: “tranquilos, nosotros también queremos ver a Dimmu Borgir pero debemos terminar la presentación. Por favor, sean pacientes, no tardaremos”.
Decido recargar mi cerveza y, afuera, el pasillo y el piso inferior son un caos; corrillos de góticos, vaso en mano, charlan y ríen; los gestos que se dibujan en sus rostros trazan la alegría del reencuentro. Tal vez, después de semanas y meses de ahogarse en el tedio y la angustia de la vida escolar o laboral, estos individuos mudaron el traje gris por el negro, y entonces, como por un chasquido de gitano, la distancia se suprimió; y esa es una de las muestras más fehacientes de lo efectivo de una amistad: que, allende las distancias estacionales o geográficas, el encuentro se engarza con la última vez que nos vimos, como si esa última despedida se hubiese congelado para derretirse en este instante en que nuestras manos se encuentran. Al interior del teatro, Descartes a Kant ha guardado silencio: entonces sí, la gente se agita, se agolpa y camina a la carrera en pos de su asiento. Y ahí están: Mark Thwaite, Marc Slutsky, David J y, claro, Peter Murphy.
“Double dare” se despeña en alud desde el escenario y la primera frase pronunciada por Murphy es un “I dare you”, “Te reto”. El viejo vampiro de Northampton interpela a su público; absorbe su atención y regresa hasta cada una de las pupilas que le miran para ir más allá y obligarlos a mirar su propio interior: “Te reto a ser real/ a tocar una llama parpadeante/ las angustias del deleite oscuro/ no te acobardes en el miedo nocturno/ no retrocedas aún/ desde destinos establecidos/ Te reto a ser orgulloso/ A atreverte a gritar en voz alta / por las convicciones que sientes /Como un sonido de campanas que repican/ Te reto a hablar de tu desprecio/ por la burocracia, la hipocresía/ -todos mentirosos”. Y entonces, el “I” se transforma en un gruñido profundo que hace de “I dare you” una danza de guerra. En esto y en nada más consiste el gótico: en tirar de sí y andar hacia lo ignoto, en arrojarse sin dudar hacia todo aquello que se esconde bajo las sombras -nuestro interior carcomido, tal vez; un destino ardiente y, sin embargo, ineludible: esa muerte que parece la experiencia de experiencias, la experiencia universal, pero que no puede alcanzar una categoría semejante por ser, efectivamente, la negación de toda posibilidad de experiencia.
Sin interrumpción, se suceden “In the flat field”, con toda su carga de fría sexualidad; el destierro de un dios de “A god in an alcove”; la paranoide “Spy in the cab” y “Small talk stinks”, esa divertida y mordaz crítica a las convenciones sociales. “St. Vitus dance”, “Stygmata martyr” y “Nerves” cerraron la primera parte del concierto. Después, la presentación se reanudó con “King volcano”, “Kingdom´s coming”, “Burning from the inside” y, entonces, el milagro sucedió: “Bela Lugosi’s dead”, canción que, guste o no a los expertos en la banda, es una verdadera insignia de la escena.
Dice el antropólogo e historiador de las religiones Mircea Eliade, que la diferencia fenomenológica entre el hombre profano y el religioso es la experiencia que uno y otro tienen del espacio: para el primero, el mundo resulta homogéneo, sin rupturas; para el segundo, en cambio, existen lugares en los cuales lo cotidiano se rompe, fracturas por las cuales lo numinoso se cuela hasta nuestro mundo. Tras una afirmación semejante, ejemplifica con algo sorprendente: esas rupturas serían como la calle en la cual fuimos besados por primera vez. Si esto es así, las calles de Aragón, en las cuales crecí, son el bosque de la Diana Nemorensis de mi mitología personal y “Bela Lugosi´s dead” es uno de sus himnos sacros.
Checa. Alejandro extiende la mano y sonríe. Tomo entre los dedos la caja que me ofrece: rectángulo de plástico transparente, cartulina blanca y roja doblada en tres, el papel de fotografía dice “Bauhaus” y, al interior, un pequeño trozo de papel fotocopiado enumera el contenido. Miro al frente mientras el aire se inunda de bajo y batería monótonos, repetidos una y otra vez como plegaria. Sonrío, sonrío con esa emoción de tener dieciséis años y ni siquiera pensar en ello, tener dieciséis años y no tener futuro porque, efectivamente, no lo hay, y justo por ese vacío es que el instante vibra y produce chispas: el presente lo absorbe todo como un gran vórtice y la novedad parece hermana de lo absoluto.
Se suceden los clásicos “She´s in parties”, “Kick in the eye”, “The passion of lovers” y, claro está, “Dark entries”, y todos ellos traen de vuelta hasta mí un espacio perdido para siempre.
Dejado atrás el Café La Selva, amartillado cada peldaño de las escaleras que parecen interminables y una vez cubierto el pago de la entrada, ahí estaba el Dada X: a la izquierda, una habitación con paredes adornadas por camisetas de aniversario, con tres o cuatro mesas y la barra de bebidas; a la derecha, un amplio rectángulo casi a oscuras, con una mesa larga al centro, bordeada por otras más pequeñas, incrustadas a las paredes. Y claro, si se decidía mirar por los pequeños balcones, ante la vista aparecía la majestuosa Biblioteca Silvestre Moreno Cora; en cambio, si se prefería emprender el camino contrario, por el pasillo que conducía al baño de hombres, un sinfín de figuras negras bebían, fumaban y reían. En aquel entonces, los bares góticos no eran como ahora; tal vez, la locura de los medios de comunicación había dibujado un monstruo lo suficientemente aterrador como para mantener lejos a todos aquellos que eran ajenos a la escena: figuras negras y más figuras negras; camaradería, sí, pero también esa extraña e incomprensible élite dentro de un grupo marginal de suyo. Para mis amigos y para mí, el cabello largo, el suéter y el pantalón negros bastaban: el elogiado “visú” se antojaba superficial y soso; nos hacía reír la verticalidad de la “alta sociedad” oscura, con sus veinteañeros déspotas y acostumbrados a mirarnos a nosotros, los adolescentes sin disposición alguna para el elogio y la reverencia, con un desprecio fastuoso. Así, el gótico jamás fue para mí la reproducción, en minúsculo, de una sociedad basada en imágenes y jerarquías sino su contrario: fue un tipo de experiencia muy peculiar, una experiencia en la cual el mundo conocido poco a poco se ensombrecía y, tras la carcasa de edificios y calles, se adivinaba un presencia oculta, vibrante: la ciudad revelaba la posibilidad latente de que lo numinoso le saltara a uno al paso.
Por supuesto, “Ziggy Stardust” no pudo faltar: para todos, fue un justo homenaje a David Bowie, a tres años de su muerte; para mí, encarnó el recuerdo de Javier, mi tío, quien murió hace tres años, a los treinta y ocho, de un cáncer de páncreas: Javier, quien era todo sonrisas y bromas, se marchitó con una rapidez sorpendente, hasta que cada una de las libélulas de su vida terminó tirada sobre la cama de hospital, dejando atrás sólo un cadáver pálido y barbado.
María Zambrano profiere un lamento de tinta: “¿Y a quién diré ya ahora, en este ahora tan deshabitado de ti estas palabras tan sólo a ti destinadas, aunque ningún secreto revelen, aunque de ningún enigma sean la cifra?, se dice el que se ha quedado y sigue aquí todavía”. Tú, ausente por lejanía, lejano por la muerte, no puedes escuchar mis palabras -esas palabras que profiero en la soledad a la cual tu ausencia me condena; palabras que no te alcanzan, que se escurren por los labios, gotean sobre el pecho y forman un charco bajo mis pies; destino de flecha quebrada, de la cuerda que cedió ante la tensión. No estás y, por ello, el silencio parece obligado: no puedo hablarte, empero te escribo. Zambrano escribe como lamento y como queja: no puedo hablarte pero te escribo y en la escritura lamento tu ausencia, lamento que no podamos desacralizar juntos el lenguaje y, con él, amasar la nimiedad de nuestra vida cotidiana -sin embargo, en este momento el café de la tarde y las buenas noches se revelan tan maravillosos, tan sagrados, que sólo pueden evocarse y llorarse por medio del jeroglífico (porque, así, toda escritura es sagrada).
¿Qué pasó después del concierto? Caminé por el frío de hasta López, y de allí hasta unos de los edificios que están a espaldas del Mercado de San Juan. Algunos amigos de la Facultad -ellos, de Letras- celebraban una fiesta. Y, ¿qué más? Lo mismo de siempre: la charla sobre libros leídos, las disculpas por las obras soñadas y jamás escritas, las quejas espetadas contra labores aburridas y ajenas a nuestros estudios; el alcohol, la embriaguez, la llegada a casa por la madrugada y la sonrisa ebria dirigida al techo de la alcoba. Como la voz narrativa de Madame Edwarda: “El resto es ironía, larga espera de la muerte”.
***
Cuando la marejada de años acumula suficiente sal licuada y espuma como para dificultar el camino, los hombres se ven conminados, de vez en vez, a mirar atrás -y es que la vida se entreteje con la memoria. Algunas noches, tendido en el umbral de la duermevela, me sorprendo recostado sobre un lecho de agua, gotas caóticas e informes, adheridas sólo por una sustancia determinante: que todas ellas me contienen como partícipe. Entonces, me dejo ir: extiendo los brazos en cruz y los recuerdos se cuelan por oídos y fosas nasales, atraviesan los párpados, me llenan la boca y, así, el mundo inmediato se desmorona hasta descubrir quién fui ayer, hace unos meses, hace tantos, tantos años, cuando el mundo sabía a deslumbramiento y brillaba de delicia; y allí, entre la sonrisa de mi madre y los juegos infantiles, adherido a las largas charlas con mis hermanos, bajo amores perdidos y a veces olvidados, está Bauhaus: siempre estará Bauhaus.